Séptima entrega

De todas formas, el Moro era mi amado padre, le quise como a nadie mientras vivió y siempre he honrado su memoria después de muerto. Incluso le he perdonado el daño que me hizo cuando no consintió mi relación con Lissagaray, mi querido Lissa, mi primer amor, el que siempre deja más huella.
Fue hace mucho —el año 1872— cuando le conocí. ¿Por qué mi padre se opuso con tanta fuerza a mi relación con él? Es algo que nunca he llegado a entender. Yo, una jovencita de diecisiete años, quedé deslumbrada por un apuesto francés que me doblaba la edad, alto, guapo, arrogante, cabello bien arreglado, buenos modales, y además héroe de la Comuna de París y autor de un libro sobre la misma. En cuanto le vi, me enamoré locamente de él. Él se dio cuenta enseguida, le gusté, por supuesto le gustó que fuera la hija de quien soy y nos hicimos novios.
Entiendo que el Moro estuviera harta de franceses en la familia: Jennychen casada con un francés y Laura casada con otro francés. Charles Longuet, el marido de Jennychen, hizo sufrir mucho a mi hermana, e incluso ahora, quince años después de su muerte, ni siquiera contesta a las cartas que le escribimos. Paul Lafargue, el marido de Laura, es de mucho mejor carácter, es una buena persona, pero no sabe ganarse la vida y el matrimonio ha ido sobreviviendo gracias a las ayudas económicas de otras personas, especialmente del siempre fiel Engels, que al morir prácticamente les solucionó la vida con lo que heredaron de él. Es posible que no quisiera verme casada también a mí con un francés, máxime con la fama de conquistador que tenía Lissagaray.
“Ma petite femme”, me llamaba. No pude soportar la negativa de mi padre, así que me fui de casa aprovechando el puesto de profesora que me salió en Brighton. Lejos de la casa de mis padres podría verle cuando me apeteciera, aunque fuera sin su beneplácito. Pero no pude soportar la tensión, enfermé de los nervios y tuve que volver con ellos. Una vez en casa, siguieron negando su consentimiento y por tanto prosiguió la tensión. A pesar de que fui con el Moro a varios balnearios para curarnos de nuestras respectivas enfermedades, mi relación con él fue muy fría durante varios años. Mientras tanto, de vez en cuando me veía con Lissa a escondidas. Pero esa situación no podía ser satisfactoria y mis sentimientos hacia él se fueron enfriando, hasta el punto de que, cuando un día, en 1882, el Moro me dijo que me daba plena libertad para elegir lo que decidiera en mi vida, ya era demasiado tarde para esa relación. A pesar de que nos habíamos prometido en secreto muchos años antes, rompimos nuestros lazos de unión y quedamos como dos buenos y viejos amigos.

Prosper-Olivier Lissagaray
De: Eleanor Marx
A: Olive Schreiner
Londres, 20 febrero de 1898
Mi querida Olive:
Esta noche he soñado con Lissagaray. Después de tanto tiempo sin haber pensado en él de esta forma, he soñado que me abrazaba muy fuerte y he escuchado con nitidez su voz diciéndome, como lo hacía entonces, “ma petite femme”. La sensación era tan intensa que me parecía que él estaba de verdad allí, a mi lado, en carne y hueso. Cuando desperté, me puse a pensar en él durante mucho tiempo.
¿Habríamos tenido una vida mejor?
Después de tantos años, hoy me he preguntado de nuevo por qué todo eso ocurrió como ocurrió. Él fue, sin duda, la persona que mejor me entendió, que mejor sabía lo débil que soy, cuánto necesito sentirme rodeada de cariño para poder vivir. En aquella época le decía que no me podía exigir que abandonara a mi familia por él, ya que sabía que sin ella yo no podría vivir (…) Él comprendía todo eso por completo.
Entonces, ¿por qué dejé de amarle, a mi adorable y paciente comunero?
Hoy, mirando hacia atrás, he sabido que fue una especie de proceso natural de autodefensa por mi parte. Lo que yo quería —conciliar a Lissa con el Moro— no era posible. Inconscientemente, mi decisión ya estaba tomada desde el principio: no podía romper con mi familia. Sólo me quedaba la opción de dejar de amar a Lissagaray. Fue un proceso muy lento, sin que yo fuera totalmente consciente de él, pero así sucedió.
También tardé mucho en entender por qué mi padre no le aceptaba, pero hoy veo todo mucho más claro (…) El Moro me dijo: “Hija mía, si tú crees que realmente quieres estar al lado de ese hombre mucho mayor que tú y con tan pocas posibilidades de ofrecerte una vida estable, soy consciente de que no puedo hacer nada. He tratado de evitar que tengas los mismos padecimientos que, sin yo quererlo, le causé a tu madre (…) Si estuviera en mi poder, me gustaría salvar a mis hijas de los arrecifes en los cuales naufragó la vida de su madre. Siempre pensé que era mi deber de padre no permitir que, por lo menos tú, mi hija menor, tuviera la misma vida. Pero observo, con gran pena, que un padre, por mucho que lo intente y le duela, no tiene el poder de garantizar la felicidad de su hija. Y lo único que yo quiero es verte feliz, niña mía”.
Si en ese momento yo le hubiera dicho al Moro que no se culpara, que yo estaba segura de que mi felicidad estaba al lado de Lissa, estoy segura de que por fin me habría dado su aprobación, me habría dejado ir. Pero yo no sabía si quería ir, si quería mudarme a Francia (…) De hecho, en el fondo, ya había dejado de amar a mi querido héroe. Ya había sufrido mucho durante todos aquellos años, había sacrificado el amor de juventud por el amor de la familia, y quería terminar de una vez por todas con ese dolor. Quería sentirme completa, ser dueña de mi vida, seguir una carrera, ser productiva (…) Quería ser feliz.
Pero de todas formas esos fueron años muy malos para la familia. A finales de 1881 murió Möhme, después de mucho sufrir y de pasar los últimos años de vida prácticamente metida en la cama. Tenía graves problemas digestivos que culminaron en un cáncer de hígado, y todas las medicinas que tomó no sirvieron de nada. Cuando falleció, también mi padre estaba enfermo, en cama. La mañana del 2 de diciembre gritó: “Karl, he perdido mis fuerzas”, que fueron las palabras con las que se despidió. La enterraron en el cementerio de Highgate el día 5, y mi padre no pudo asistir al entierro, pero el General pronunció un bonito discurso.

Jenny Marx, en sus últimos años
Discurso de Engels ante la tumba de Jenny Marx von Westphalen
La mujer de noble corazón ante cuya tumba nos encontramos nació en Salzwedel en 1814. Su padre, el barón Westphalen, fue poco después nombrado representante del gobierno en Tréveris, donde estableció vínculos de amistad con la familia Marx. Los hijos de las dos familias crecieron juntos. Cuando Marx fue a la universidad, él y su futura mujer sabían que sus destinos serían inseparables para siempre.
En 1843, después de que Marx hubiese brillado públicamente por primera vez como director de la primera Gaceta Renana, y después de la supresión del periódico por parte del gobierno prusiano, se celebró la boda. Desde ese día, ella no sólo siguió la suerte, los trabajos y las luchas de su marido, sino que tomó parte activa en todos ellos con la más elevada de las inteligencias y la más profunda de las pasiones.
La joven pareja se exilió en París, al principio voluntariamente, después por obligación. Incluso en París el gobierno prusiano les persiguió (…) La familia se trasladó a Bruselas. Estalló la revolución de febrero. Durante los problemas causados por este acontecimiento en Bruselas, la policía belga no sólo arrestó a Marx, sino que metió en prisión también a su mujer, sin motivo alguno.
El esfuerzo revolucionario de 1848 llegó a su fin el año siguiente. Siguió un nuevo exilio, al principio de nuevo en París, y después, debido a la injerencia del gobierno, en Londres. Y en esta ocasión iba a ser un exilio real con toda su dureza.
Aguantó los lógicos sufrimientos del exilio, aunque a consecuencia de ellos perdió tres hijos, dos de ellos varones. Pero le dolía en lo más profundo que todos los partidos, tanto gubernamentales como de oposición, feudales, liberales y autoproclamados democráticos, juntos en una gran conspiración contra su marido, le acusaran de las más calumnias más viles y con más poca base, que toda la prensa, sin excepción, le cerrara las puertas, que estuviera indefenso frente a adversarios que él y ella despreciaban por completo. Y todo eso duró muchos años.
Pero no eso no iba a ser siempre así. Más adelante, la clase trabajadora de Europa se encontró en unas condiciones políticas que le ofrecieron al menos cierto espacio. Se formó la Asociación Internacional de Trabajadores; involucró en la lucha a un país civilizado tras otro, y en esa lucha, al frente de todos, participaba su marido. Después llegó para ella una época que compensó todos los sufrimientos pasados. Vivió para ver cómo todas las difamaciones construidas en torno a su marido volaban como las hojas con el viento; vivió para escuchar cómo las doctrinas de su marido suprimían aquello en que los reaccionarios de todos los países, tanto feudales como autoproclamados demócratas, habían puesto todos sus esfuerzos, vivió para escucharlas, proclamadas de forma abierta y victoriosa en todos los países civilizados y todos los idiomas civilizados.
Vivió para ver cómo el movimiento revolucionario del proletariado sacudía un país tras otro y alzaba su cabeza, consciente de la victoria, desde Rusia hasta América. Y uno de sus últimas alegrías, en su lecho de muerte, fue la espléndida prueba de una vida irreprimible, a pesar de todas las leyes represivas, que la clase trabajadora alemana dio en las últimas elecciones.
Lo que una mujer con un intelecto tan claro y crítico, con tanto tacto político, con esos arrebatos de carácter, con esa capacidad de autosacrificio, ha hecho para el movimiento revolucionario no ha salido a la luz, no se ha registrado en las columnas de la prensa. Sólo lo saben quienes vivieron cerca de ella. Pero sé que con mucha frecuencia echaremos de menos sus consejos audaces y prudentes, ofrecidos sin arrogancia, prudentes sin menoscabo del honor.
No necesito hablar sobre sus cualidades personales. Sus amigos la conocen y nunca las olvidarán. Si ha habido una mujer que encontró su mayor felicidad en hacer felices a los demás, esa mujer fue ella.
El lugar donde estamos es la mejor prueba de que vivió y murió con la plena convicción del materialismo ateo. No temía a la muerte. Sabía que un día tendría que volver, en cuerpo y mente, al seno de la naturaleza de la que había surgido. Y nosotros, que ahora la hemos dejado en su último lugar de descanso, intentemos mantener su memoria y ser como ella.
En enero de 1883 murió Jennychen, el último y más fuerte golpe para mi padre, el que terminó de quebrantar su salud, ya que sin su mujer y sin su hija favorita la vida dejaba de tener sentido. Pasaron dos meses llenos de dolores físicos y mentales, y el 14 de marzo tuvo lugar el acontecimiento más triste para la familia y para el socialismo internacional. Su salud se había agravado en los últimos años, las muertes de mamá y de Jenny le habían afectado profundamente, todos sabíamos que su fin estaba próximo; pero la muerte de un genio es un acontecimiento que nadie se espera, por muy enfermo que esté. Además, mi padre fue toda su vida un enfermo; no es que estuviera enfermo, sino que era enfermo por naturaleza. Su carácter le llevaba a padecer dolencias relacionadas con los nervios que no sanaban con medicina alguna. Eran aflicciones de la psique, no del cuerpo.
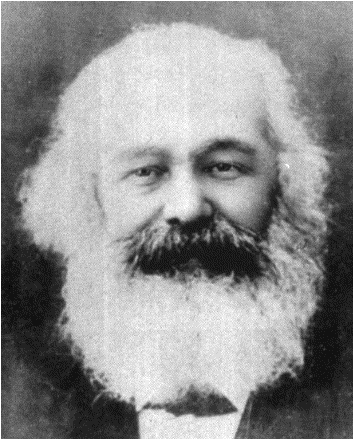
Karl Marx, dos años antes de su muerte
Murió recostado tranquilamente en su sillón. A las dos y media de la tarde del miércoles 14 de marzo de 1883, cuando el General acudió a su casa para su visita de todos los días, Lenchen bajó para decirle que el Moro estaba medio dormido en su sillón favorito, junto al fuego. Acudieron al dormitorio y le vieron morir.
Le enterraron el día 17 en el cementerio de Highgate, en el lugar donde un año y medio antes habían enterrado a mi madre. Algo menos de veinte personas acudieron al entierro. Sobre el ataúd, dos coronas con lazos rojos, una del periódico alemán Sozialdemokrat y otra de la Asociación de Trabajadores Alemanes de Londres. Después del discurso que pronunció Engels, su yerno, Charles Longuet, leyó telegramas de condolencia procedentes de los partidos socialistas de Rusia, Francia y España. A continuación, su amigo Wilhelm Liebknecht pronunció un discurso en alemán. Su muerte paso prácticamente inadvertida en Inglaterra y los obituarios fueron breves y llenos de errores sobre los datos de su vida.
Discurso de Friedrich Engels ante la tumba de Marx:
El 14 de marzo, a las tres menos cuarto de la tarde, dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos dos minutos solo y, cuando volvimos, le encontramos dormido suavemente en su sillón, pero ya para siempre.
Es de todo punto imposible calcular lo que el proletariado militante de Europa y América, así como la ciencia de la historia, han perdido con la muerte de este hombre. Muy pronto se dejará sentir el vacío que ha abierto la muerte de esta figura gigantesca.
Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana: el hecho, tan simple, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse, antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc.; que, en consecuencia, la producción de los medios de vida inmediatos, materiales y, por consiguiente, la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o una época es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse; y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo. Pero no sólo esto. Marx descubrió también la ley específica que mueve el actual modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él. El descubrimiento de la plusvalía arrojó una nueva luz sobre estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto las de los economistas burgueses como las de los críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas.
Dos descubrimientos como éstos debían bastar para una vida. Quien tenga la suerte de hacer tan sólo un descubrimiento así ya puede considerarse feliz. Pero no hubo un solo campo que Marx no sometiese a investigación —y estos campos fueron muchos, y no se limitó a tocar de pasada ni uno sólo de ellos—, incluyendo las matemáticas, en el que no hiciese descubrimientos originales. Así era el hombre de ciencia. Pero esto no fue, ni con mucho, la mitad del hombre. Para Marx, la ciencia era una fuerza histórica motriz, una fuerza revolucionaria. Por puro que fuese el gozo que pudiera depararle un nuevo descubrimiento hecho en cualquier ciencia teórica, y cuya aplicación práctica tal vez no podía preverse en modo alguno, era muy otro el placer que experimentaba cuando se trataba de un descubrimiento que ejercía inmediatamente una influencia revolucionaria en la industria y en el desarrollo histórico en general. Por eso seguía al detalle la marcha de los descubrimientos realizados en el campo de la electricidad, incluso los de Marcel Deprez en los últimos tiempos.
Pues Marx era, ante todo, un revolucionario. Cooperar, de este o de otro modo, al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella, contribuir a la emancipación del proletariado moderno, a quien él había infundido por primera vez la conciencia de su propia situación y de sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su emancipación: tal era la verdadera misión de su vida. La lucha era su elemento. Y luchó con una pasión, una tenacidad y un éxito como pocos. Primera Gaceta Renana, 1842; Adelante de París, 1844; Gaceta Alemana de Bruselas, 1847; Nueva Gaceta Renana, 1848-1849; New York Tribune, 1852 a 1861; a todo lo cual hay que añadir un montón de folletos de lucha y el trabajo en las organizaciones de París, Bruselas y Londres, hasta que, por último, nació como remate de todo ella, la gran Asociación Internacional de Trabajadores, que era, en verdad, una obra de la que su autor podía estar orgulloso, aunque no hubiera creado ninguna otra cosa.
Por eso, Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo. Los gobiernos, lo mismo los absolutistas que los republicanos, le expulsaban. Los burgueses, lo mismo los conservadores que los ultrademócratas, competían en lanzar difamaciones contra él. Marx apartaba todo esto a un lado como si fueran telas de araña, no hacía caso de ello; sólo contestaba cuando la necesidad imperiosa lo exigía. Y ha muerto venerado, querido, llorado por millones de obreros de la causa revolucionaria, como él, diseminados por toda Europa y América, desde las minas de Siberia hasta California. Y puedo atreverme a decir que si pudo tener muchos adversarios, apenas tuvo un solo enemigo personal. Su nombre vivirá a través de los siglos, y con él su obra.
Un bello discurso, sin duda, pero que falta a la verdad en muchos puntos; hay que reconocerlo. Quiero pensar que sólo quisieron acudir a su entierro los amigos más íntimos, pero lo cierto es que mi padre era un hombre prácticamente olvidado en el momento de su muerte. Hacía mucho que no escribía nada, muchos años que se había clausurado la Internacional, muchos años que no hacía política. Aun así, el discurso del General fue muy emotivo, lo mismo que los obituarios publicados por sus seguidores. Después de la muerte de mi padre, el General se implicó en la tarea de dar a conocer su obra, de actualizarla, de hacerla más accesible a la clase obrera, de reunir los apuntes que dejó mi padre para publicar los siguientes volúmenes de El Capital y de escribir libros que sirvieran para entender mejor los principios fundamentales de las teorías de mi padre. Por decirlo en pocas palabras, una vez muerto Marx, Engels estaba fundando el marxismo.
También me dolió mucho la muerte, en 1890, de la fiel Lenchen, nuestra segunda madre. Desde que murió mi padre se fue a vivir con el General, y ya liberada de la pesada carga de llevar una casa, vivió mejor que nunca. Nunca le faltó de nada y por fin pudo ver con total libertad a su hijo, es decir, cumpliendo las restricciones que escribí antes. Al morir, dejó a su hijo Freddy todas sus posesiones, que ascendían a noventa y cinco libras. Como era una más de la familia, la enterramos junto a mis padres.
De: Friedrich Engels
A: Friedrich Adolph Sorge
5 de noviembre de 1890
Hoy tengo tristes noticias que contar. Mi buena, querida y leal Lenchen ha fallecido plácidamente después de una enfermedad breve y prácticamente sin dolor. Hemos vivido juntos siete felices años en esta casa. Hemos sido los dos últimos de la vieja guardia de antes de 1848. Ahora estoy solo de nuevo. Si Marx, durante un largo período de tiempo, y yo, durante los últimos siete años, tuvimos tranquilidad mental para trabajar, fue en esencia gracias a ella. No sé qué será de mí ahora. También echaré dolorosamente de menos sus discretos consejos respecto a los asuntos del partido.
En cuanto al General, fue siempre quien mejor salud tuvo de todos los miembros de la vieja guardia, y por eso mismo fue el último en morir. Y si no hubiera sido por ese cáncer de garganta, a saber cuántos años más podría haber vivido, ya que por lo demás se encontraba muy bien físicamente.
Engels es ahora un setentón, pero lleva con facilidad sus tres veces veinte años más diez. Tanto física como intelectualmente se mantiene en forma. Lleva con tanta familiaridad sus seis pies y algo más de estatura, que uno no creería que fuera tan alto. Tiene barba, que adopta una extraña inclinación lateral, y que ahora comienza a encanecer. Su cabello, por el contrario, se mantiene castaño y sin una sola cana; por lo menos no he podido descubrir ninguna después de un atento examen. Incluso en lo referente a su cabello resulta más joven que la mayoría de nosotros. Pero si ya el aspecto externo de Engels es joven, él todavía lo es mucho más que su aspecto. Es realmente el hombre más joven que conozco. Y por lo que puedo recordar, en estos últimos veinte años no ha envejecido (…)
Todavía existe otro aspecto en Engels, quizás el más esencial, que creo merece señalarse. En vida de Marx decía de sí mismo: “He tocado el segundo violín y creo haber conseguido cierto virtuosismo, y me he considerado condenadamente feliz de haber podido contar con un primer violín tan bueno como Marx”. En la actualidad Engels dirige la orquesta, pero sigue tan modesto y sencillo como si, como él mismo dijo, tocara “el segundo violín”.
Eleanor Marx
(Continuará)
![]()
Suscríbete a nuestro grupo de Facebook para estar
al corriente de las actualizaciones, cliqueando en "Me gusta"

Freddy Demuth, el hijo bastardo de Karl Marx